DUBÍN EN EL LABERINTO
“El negro Montero había pertenecido al Birlocha”, contaba Duizeide, tras masticar y deglutir el último bocado del puchero, que antes había humeado en el centro de la mesa; “el arenero que un día sucumbió a su propio peso, yéndose con él 28 de sus tripulantes”, Duizeide solía contarlo, sobre todo cuando se pasaba con el whisky y lo agarraba la morriña, “como un tic que lo acusaba”; por lo que el resto (los muy atentos Axat, Dubín, Peredo, Schierloh y Raninqueo) ya conocían los sucesos, como si ellos mismos lo hubieran vivenciado.
(“Humeante, como la chimenea de un piróscafo”, se decía a sí mismo, sin embargo, Raninqueo, desviándose un poco el foco de atención; “y ahora”, canturreaba, “no quedan más que los huesos del caracú”).
Pero, “el cuentista del río y del mar”, (como, cierta vez, lo llamó Haroldo a Duizeide; y como ahora es conocido en la isla donde vive), siempre le agregaba nuevos y escabrosos detalles; “como si la historia, compañeros, fuera apareciéndole en pedazos”.
Y aquella primera vez fue del todo inolvidable.
“Tras contarla, aun casi como si se tratara de un bosquejo”, decía Axat, “nos dejó a todos boquiabiertos, mirándonos los unos a los otros; mientras el mismo Duizeide, fantasmagórico, salía lo más rampante del comedor.
(Yo no sé, y he decidido no averiguarlo, por cuánto tiempo nos mantuvimos en silencio. Pero lo único que se escuchaba, como la fritura de un disco, era el golpeteo de la lluvia sobre la casa”).
“Entonces, los sobrevivientes”, había contado Duizeide, “fuimos socorridos por un barco fantasma. Y ya en el camarote, todavía conmovidos, empapados y escupiendo agua a rolete, notamos que Montero, (“seco, y como acicalado”), estaba con nosotros.
El mismo Montero”, continuó Duizeide, “al que yo, con mis propios ojos, había visto ser tragado por el río y sepultado por la arena”.
“Fue solo un momento, ese, que me conmoví por la aparición. Pues luego, Montero se levantó de su asiento, se acomodó el saco, y abandonó el camarote cerrando la puerta (“que chirriaba como una foca desangrándose”)”.
“Oh, y a pesar de la tormenta, que afuera, parecía haberse desatado hacía millones de años”.
“Fue Sosa quien reaccionó primero, y se asomó por la puerta. Subía y bajaba la escalera, dudando en salir o no. Decía que había un bulto contra estribor, pero no estaba seguro; que debía salir él y cerciorarse.
Los demás ya estábamos de pie, listos para seguirlo, cuando Sosa nos pidió que esperemos”, decía Duizeide, haciendo una pausa impresionante.
“Y nadie, entonces, atinó más que a rodear la escalera, extrañamente perplejos. Sólo mirábamos la lluvia, el cielo gris, los relámpagos.
De pronto, oímos un golpe, seguido de un quejido. Rápidamente, cada cual empuñó su cuchillo. Y ya subíamos la escalera, atropellándonos, cuando el mismo Sosa nos frenó el paso. Se agarraba la espalda y rengueaba.
“El bulto”, decía Sosa, “es un jodido bolso de arpillera, del que no se hable más. Y si os causa gracia, pueden verlo por su cuenta; que allí afuera no da gracia ni la cosquilla.
Lo que me preocupa, empero”, decía Sosa, “es el suelo; está resbaladizo, y mucho peor estará por la proa. Un paso mal dado, y Montero va a parar al río”.
Tras un breve intercambio de opiniones, Navarro y yo”, contaba Duizeide, “salimos del camarote. Avanzábamos por babor. Navarro iba con el cuchillo entre los dientes y los ojos fijos hacia adelante. Yo le hablaba, pero él no respondía.
El río estaba picadísimo y el barco se bamboleaba de manera peligrosa. “Donde apoyábamos”, decía Duizeide, mirándose la palma de las manos, “el agua era una pasta, como detergente. Y la proa se veía, me parecía a mí, recortada, como los restos de un barco bombardeado.
Nada, sin embargo, nos detenía. Ni la ráfaga de viento que nos echó hacia atrás; ni cuando ese viento, muy veloz y helado, se hizo duradero. Y avanzábamos empujando con la cabeza, alejados lo más posible del borde, cuando llegamos, “por fin”, a la proa.
Al principio dudamos y detuvimos el paso. Había algo en el aire que no nos gustaba, “como un animal putrefacto”. Y nos parecía, aunque idéntica en su trazado, otra proa” (aquí Duizeide “pareció haber descubierto o recordado un secreto tenebroso”).
De todos modos, allí estaba Montero”, decía Duizeide, mirando al espejo agrietado, “justo detrás del espolón, aferrado al balaustre, como una estatua negra”.
“Hey, Montero”, le gritaba Navarro; “vamos, que está peligroso. Pero aquel continuaba inmutable. Yo lo sacudí del hombro; y entonces sí, se dio vuelta y nos miró.
Nunca olvidaré ese rostro”, decía Duizeide, tapándose el suyo; “era un aplastamiento óseo; sus ojos llenos de ira. Aunque, a la vez, (Oh, el placer en su boca; era lo más confuso).
Jamás en mi vida había dado un paso atrás”, parecía rematar Duizeide; “aunque no era terror, ni asco, la certeza (suponíamos), la prueba fehaciente de lo que hasta el momento eran murmuraciones”.
“Retrocedí, entonces”, decía Duizeide, “y lo mismo hizo Navarro. Montero, sin sacarnos los ojos de encima, como desconfiado, se trepaba al balaustre; y allí se puso de pie, con extraordinario equilibrio.
¡Cuidado!, le dije, de puro reflejo. Pero Montero extendió sus brazos y apuntó su rostro hacia el cielo, “cual inmenso urubú”.
Fueron unos segundos eternos y abrumadores”, contaba Duizeide, con gran alivio, “en que he visto pasar por mi cabeza mil y una conjeturas. Aunque una sola, por terrible, me paralizaba el corazón. Navarro comenzó a acercársele, con la intención, creía, de agarrarlo por sorpresa. Y casi lo logra; pero Montero, entonces, bajó la vista y volvió a mirarnos, y Navarro se contuvo.
Montero esbozó una sonrisa triste y resignada; y veíamos, a pesar de la lluvia, su llanto repentino y poderoso, aunque también un gesto tranquilizante. Frenándonos con una mano, el propio Montero bajó del balaustre.
“El fondo del río está colmado de muertos”, nos decía Montero; “extendiendo sus manos, tras un largo viaje en las profundidades de la Tierra.
Y allí no hay tiempo, empero, sino un constante andar. Ni siquiera hay direcciones”, nos decía, de pronto riéndose; “no hay abajo ni arriba, ni costados; sólo hay desesperación, y luego un hueco”.
(“Me tenía completamente trastornado, esa pasión por lo extraño y lo desconocido que me había convertido en un errabundo en la tierra y un frecuentador de lugares remotos, antiguos y vedados”).
“Montero, entonces, nos abrazó”, les decía Duizeide a Dubín, Axat, Schierloh, Peredo y Raninqueo, que cada vez estaban más cerca del cuentista, como de un fogón, “y nos agradeció que fuéramos en su ayuda, aunque no había, en rigor, peligro alguno.
“Y acá estoy de vuelta”, nos dijo luego, riéndose, casi a carcajadas, “aunque ahora soy un fantasma. Pero ya ven” (“Montero hacía ademanes para emprolijarse el pelo, la ropa, y secarse el rostro”): “la diferencia es imperceptible”.
“De vuelta en el camarote, Montero no tuvo reparos, y les dijo a los demás que ahora era un fantasma. Ninguno dijo nada; mucho menos Sosa, que estaba muy dolorido. Y de a poco, todos fuimos distendiéndonos; y pronto alguien encontró dados y whisky, y pasamos, “en fin”, lo que quedaba de la noche y la mañana, jugando a la Generala (donde Montero, por cierto, demostrara ser muy desafortunado).
“Fantasma o no”, decía Schierloh, “da lo mismo: acá estamos”. “Vivo o muerto, estoy vivo”, dijo Peredo. “Oh, y Borges”, decía Axat; “con esa insistencia fabulosa por el apego”.
“De carne y hueso”, dijo Raninqueo, tocando, por las dudas, el hombro de Duizeide. “Tan real y estrafalario”, decía el mismo Duizeide, emocionado, “y entrañable”. “Como el corazón que late bajo las tablas del suelo”, dijo Dubín. (“PUM PUM PUM”, latía, todavía muy lejano, el corazón de Venturini).
(Duizeide dormía, estirado sobre la silla, y con la mitad del rostro tapado por el sombrero. Schierloh, Axat, Peredo y Raninqueo, se entonaban, también, en el descanso, de a poco encontrando una posición cómoda. Dubín, en cambio, no conciliaba el sueño y se sentía inquieto, con muchas ganas de salir a caminar. Y cual pájaro que, por un rato, se aleja de la bandada, esperó que aquellos se durmieran y roncaran como hipopótamos).
Cuando Dubín salió de la casa por la puerta trasera, vio el bosque “encantado”, envuelto por la niebla y taciturno.
“A Murray y a Ramos, que hacía mucho no se veían, les causaba más gracia que curiosidad”, se decía a sí mismo Dubín; “les parecía, con todo, una pared con muscínea, un fondo ftalo, más apropiado para La Hipotenusa”.
(“Aunque por momentos se movía”, notaba Dubín, “y se agitaba como el mar, y el ruido era el de una lluvia torrencial. Y luego volvía a quedarse silencioso”).
Dubín caminaba por el borde que lo linda, sin sacarle la mirada. “Había una vez”, se decía, “un cúmulo de hojas, ramas y piñas; y todo allí olía a pino, a eucalipto y a sal.
Un espectáculo parsimonioso y aislado del mundo; conmovedor como un abismo; siempre nublado, a pesar del cielo despejado y el sol de enero; y tan tranquilo, como un sapo moribundo”.
Pero entonces hubo un crujido, como un trueno, y Dubín se sobresaltó; y una ráfaga de polvo y hojarasca salió de adentro, como un bufido.
Dubín se acercó y entró, sin embargo; e hizo unos pasos cuidadosos. El suelo era esponjoso y ondulante.
(“Me hubiera gustado”, le decía Dubín a sus compañeros, como tras haber llegado a destino, y al abrir la compuerta de su máquina del tiempo, “andar por allí, cuando todo era arena, médanos y viento”).
Dubín se adentró un poco más en el bosque y se detuvo, quieto y en cuclillas. “Había allí”, decía, de vuelta entusiasmado, “una lagartija que entraba y salía del suelo, como un pez; y una liebre, que me observaba, moviendo el hocico.
¡Había hormigueros, de hormigas rojas, que esquivaba con pasos zanquilargos!
¡Y entonces!” (Dubín estiró su cuello y miró a sus compañeros, queriéndoles generar un gran misterio), “una nube de tábanos me atacaba, y corría tropezándome, por largo rato, hasta que pude sacármelos de encima.
Y había pequeños senderos de chanchos, restos óseos y volutas; y los únicos pájaros que había eran las palomas sombrero.
Allí, todos los ruidos eran maravillosamente extraños. Pequeñas pisadas, sigilosas y no tanto, que se acercaban o se alejaban”, decía Dubín; “yugos rasposos, como el de un papel que se rompe; aleteos, silbidos; y el roído tránsito bajo las hojas. Todo formaba un coro turbador, en el que alegremente participaba”.
(Dubín bebió de un solo sorbo lo que restaba del whisky, y tomó luego una voluta, llevándola hasta su oreja. Escuchaba el mar; “el presente, el pasado y el futuro”, con un deseo furibundo de narrarlos).
“Brizuela”, dijo entonces Dubín, con añoranza, y a la vez duro como el cráneo de Imhotep.
“Llegó hasta el fondo de la calle y pegó un salto grande para sortear el paredón, y así evitar la bala rasante que lo seguía. Pero fue tan forzado el salto que tropezó con el friso, dio dos vueltas en el aire y cayó mal, con todo el peso sobre su hombro”.
(“Dubín, no me digas que”, decía Axat, pasándose la mano por la frente y erizándose el pelo; “sí, el mismo”, le dijo aquel, interrumpiéndolo, “como un gato agarrado del cogote y tirado dentro de una bolsa”).
El dolor”, continuaba Dubín, “hacía que Brizuela apretara los puños, los ojos y los dientes, haciéndose un ovillo. Tan extraordinaria era la presión que ejercía sobre sí, que creí que iba a explotar en un grito, o a quebrarse como el tronco de un árbol.
(Oh, compañeros; créanme que quise ayudarlo, pero una fuerza invisible me lo impedía).
El suelo mullido, el perfume de los pinos y los eucaliptos, yacían ajenos a su cuerpo herido. El tiempo era esa bala queriendo traspasar el ladrillo, que él sentía como un taladro, como un insecto gigante hurgando detrás de una puerta.
Brizuela sabía que, de cualquier manera, tenía que levantarse; que no sería fácil, y acaso sería infructuoso. Pero no podía, por más que el dolor lo tenía a maltrato, quedarse como estaba, sólo porque un llorisqueo lo mordía, y un desgano se le aparecía disfrazado de arrebujo.
Tenía que levantarse”, decía Dubín, esperanzado, “porque si no, una vez la bala hiciera el agujero, daría con él para matarlo.
Por eso comenzó a arrastrarse hacia un costado: para salirse de la trayectoria de la bala y que aquella (oh, malnacida, catástrofe) impactase en otro lado. Tenía que hacerlo, sí, y rápido, a pesar del dolor que lo aquejaba.
Pero tan pronto Brizuela creyó que iba a salvarse, oyó un ruido pequeño y seco que estallaba en el paredón. Y antes que pudiera hacer algo, la bala le perforó el costado, arrastrándolo unos metros, soltándolo sólo cuando logró alojarse en su corazón.
Los ojos de Brizuela estaban abiertos, clavados en un punto fijo, como si hubiera enloquecido, no entendiera (ah, qué triste eso, compañeros), hacia dónde apuntaban las agujas del reloj.
Y luego se salieron de órbita, ¡de pronto!”, decía Dubín, casi cayéndose de la silla, y causando flor de susto en Schierloh, Peredo, Axat, Duizeide y Raninqueo, “tal si estos hubieran visto en las lechuzas, fantasmas que venían a llevárselos a otro mundo”.
(“Uhúu, Uhúu”, imitaba Dubín, tentado de risa, el ruido y los ojos saltones de las lechuzas; “Uhúu, Uhúuuu”).
Entonces, un quejido, un eructo tétrico salió de su boca. Brizuela apretó un puño con la última fuerza que le quedaba, y miró al paredón donde estaba el agujero.
(Él ya tenía la blancura del hueso y los ojos negros de una calavera; y una expresión como la de un martillo. Sus brazos y sus piernas se constreñían, pero no tenía modo de levantarse, enflaquecido de pronto, y apenas sostenido por su cuello.
Brizuela movía la cabeza cada vez menos, tocando el suelo con la pera, y casi sin sobresaltos. Parecía que se dormía, compañeros, pero era la Muerte que lo vencía, lo iba moliendo”).
“Por gusto o de a prepo, los muertos yacen bajo el cemento y bajo la cruz como mortal estaca”, decía ahora Dubín, queriendo explicar, pausadamente, lo extraordinario del asunto.
“Los muertos moran dentro de la tierra pero sin la gracia del topo; y con suma melancolía de sus anteriores cuerpos. Los muertos son esqueletos.
Se sabe, sin embargo, porque por algún motivo los muertos suelen ser exhumados, que el ruido que produce el roce de los huesos, es como el ruido de los pies en marcha, o el ruido de los bombos al ser golpeado por la maza.
Se sabe, por ende, que es tal el temor con que se los percibe, que no hay tino: se los hace ceniza o se los mete en un osario.
Pero de algún modo, Brizuela se exhumó. No como se hace con cualquier cadáver. (Oh, no literalmente, compañeros). Brizuela se yuxtapuso sobre el cementerio como un muerto recién salido de su tumba. (“Y tras la fuga, se veía airoso y aliviado”).
Lo inviolable de la muerte, valida al mismo tiempo lo imposible”, decía Dubín, ante los extasiados Axat, Duizeide, Peredo, Schierloh y Raninqueo, que parecían a punto del festejo desmesurado.
“Se trató, por supuesto, de una solución fantástica. De lo contrario, contaría esta historia desilusionado, y a tono con el decidero.
Lo cierto es que Brizuela volvía a estar vivo, compañeros. (“¡Está vivo! ¡Está vivo!”, gritaba yo, ante sus ojos negros y estruendosos). Vivo; y camina y habla, aunque sea un esqueleto”.
“Brizuela tuvo que ser fiero”, decía Duizeide, “porque no tenía otra opción”. “Si luchó de igual a igual, como un oso contra otro oso, fue porque debía ser así”, dijo Raninqueo. “Sólo de ese modo pudo salirse del calabozo de la Muerte”, decía Axat, “al que había sido condenado”. “Y no ha sido un milagro, sino la absoluta realidad”, dijo Peredo. (“PUM PUM PUM”, sonaba, todavía allá a lo lejos, el corazón de Venturini).
(“En la lucha por abrirse paso”, continuaba Dubín, “Brizuela sacó un brazo por debajo de la tierra, y trepó mientras la misma tierra le desgarraba el torso. Se sacó, de un tirón, la cruz del pecho, y se echó a correr, como quien se está prendiendo fuego).
Ya sentado, sobre otra tumba, Brizuela fijó su calavera hacia un punto; inmerso, acaso, en la seriedad del pensamiento. (“Ah, mala cosa”, se decía a sí mismo Dubín, “es tener un lobo agarrado de las orejas, pues no sabes cómo soltarlo, ni cómo continuar aguantándolo”).
Así estuvo Brizuela el resto del día, hasta que, llegado el crepúsculo, habló (“faoin ngealach lán”) con la misma voz de antaño”:
“En vida, he aprendido del horror. Cuánto de mí era inocente, un niño feliz, en otro tiempo. Luego fui un hombre, destrozado, que se llenó de ira; que actuó, entiendo ahora, pues entonces era ciego, igual que los asesinos.
Yo, en aquel mundo”, decía Brizuela, cruzándose de piernas, “gocé del amor y debí combatir (¡oh, un enjambre de poesías era todo mi arsenal!); y obtuve mi venganza, y fui perseguido hasta la Muerte”.
(Dubín se sirvió otro vaso de whisky, y esperó que, cada cual a su turno, se sirviera el suyo. Se reía, como por un viejo recuerdo que surge de pronto y no puede creerlo).
“Estaba Pallaoro”, dijo de pronto; “cargaba en sus manos dos largas pilas de libros, altas como dos eucaliptos. Y, debido, supuse, a lo que allí había sucedido, estaba igual de absorto y no notaba mi presencia.
(Pero mientras yo me acercaba, muy de a poco, a Pallaoro, Brizuela me seguía con la vista y hacía un gesto, a uno y a otro, como saludando con un sombrero; al cual Pallaoro respondió con una sonrisa alegre y laudatoria”:
“Oh, por fortuna”, se decía a sí mismo Pallaoro, “todavía, aunque de dientes profusísimos e incoloros, Brizuela conserva su sonrisa”).
“Hey, malabarista”, le dije a Pallaoro, interrumpiéndolo. Pero este, estupefacto, salió corriendo de inmediato; y sin que se le cayera uno solo de los libros, se metió en el hueco de un árbol.
(“A semejanza de los grifos de la superstición helénica y oriental, y de los dragones germánicos”, decía Borges, ciertos duendes o “gnomos” “tienen la misión de custodiar tesoros ocultos”, y Pallaoro parecía, al respecto, muy celoso).
Me asomé a ese hueco”, decía Dubín, “y al principio era absoluta oscuridad y frío; y aunque lo llamé (“Pallaoro, Pallaoro”), no obtuve respuesta.
Pero luego divisé a lo lejos una llamita, y comencé a sentir un olor, “como si fuera en una excursión por las faringes del tilo”, o por el río del mismísimo Conrad, que inundó mi cuerpo. Ah, qué placer, compañeros; qué mezcla embriagadora, de libros viejos y nuevos.
No quise molestarlo, empero, a Pallaoro, y le dejé una nota prometiéndole que volvería, aunque acompañado.
“De más está decirlo”, dijo Raninqueo. “En tanto nos reciba”, dijo luego Axat, prudentemente. “Hay que ver, además, si entramos por ese hueco”, decía Duizeide, “aunque sospecho que debe haber un buen modo de hacerlo”. “Siempre lo hay”, dijo Schierloh. “Para atravesar los dientes de Yog-Sothoth”, se decía a sí mismo Peredo, entusiasmado. (“PUM PUM PUM”, se escuchaba, todavía lejano, el corazón de Venturini).
Luego, como quien observa a una persona a su lado, Dubín dijo: “Escudero”; justo allí, donde había una silla vacía y crujiente.
(“Aunque allí no hay nadie, al menos manifiesto”, se dijo a sí mismo Schierloh. Y el propio Schierloh, y Axat, Peredo, Duizeide y Raninqueo, de todos modos escucharon a Dubín, que parecía en trance):
“Espérese un poco, que le doy la otra mano. Ya ve que en esta llevo su libro de Poesías Completas, y pesa como un ladrillo “hueco” y aterciopelado. Pero no es el punto, compañero: no sabía nada de usted, y ahora lo tengo estrechado.
(Aquel ser invisible, en efecto, (“podía apreciarse con absoluta claridad”), le estrechaba su mano).
Nosotros”, continuaba Dubín, “(dígame si no es cierto, aunque sépalo, soy cabeza dura y de meter pata a lo loco), creo que somos muchos como para andar dispersados.
Parece que estamos condenados, si no a la soledad, al manojo “como establo”, en vez de, como puede ver, a este, de fábula marina.
Sí, ya lo sé; sé que sueno a otro estrellado, pero nada de eso”, decía ahora Dubín, desestrechándole la mano al incorpóreo Escudero:
“Le pido, imagínese usted, un paso de poesías, como de langostas”.
(“Caramba”, se decía a sí mismo Escudero, “el gusto es mío Dubín, si es que a eso se refiere. Y claro, he imaginado algo así; y tanto me he divertido, viendo correr despavoridos y despavoridas”).
“En fin”, decía Dubín, ahora más introspectivo, “no crea que soy de hablar mucho; soy más bien callado. Por ahí me transformo y quedo mal parado, cosa de encendido. Pero voy al grano.
Y nosotros, compañero, presentes cualquiera sea el aspecto, somos la plaga, y arrasamos con las mazorcas del mal.
(¡Espérese, no se vaya!”, dijo luego, apurado. “Me esperan en San Juan”, decía Escudero, ahora estrechándole él la mano, “pero volveré en luna llena”.
“Justo ahora”, decía Dubín, sin embargo, “que me sale, sin estipularse, esta poeciasa. Y que, además, ya me apago solito (Ah, fósforo negro), como le gusta hacerlo el fuego”).
Y, en efecto, Dubín se tiró contra el respaldo de la silla, y en silencio parecía desinflarse; mirando, cada tanto, a las ventanas, y ajustándose los anteojos.
(No miraba a sus compañeros, que, por el contrario, lo miraban como a un hongo que, ensombrerado, se inclinaba y marchitaba).
“El asombro, por reiterado, no implica en absoluto aburrimiento alguno”, dijo Duizeide, sirviéndose hasta el tope otro vaso de whisky. “En todo caso”, decía Axat, “yo le buscaría un sinónimo plausible”. “Y antes que el asombro desaparezca”, dijo Peredo.
“Creo que”, decía Schierloh, “es menester un vocabulario amplísimo, como el de Joyce”. “Oh”, decía Raninqueo, “Zugukefule ga kisukelewechi pu koyam lelfvn pvle, tefvafuy chi wiriwe tifa, wixuafuy kom pvle tapvh mew”. (“PUM PUM PUM”, se escuchaba, cada vez más cercano, el corazón de Venturini).
(Dubín se levantó de la silla y dirigiose a la ventana de proa, empañándola y desempañándola con gran afección. “Observaba”, diría luego, “a través del vidrio salitroso, la ola monstruo de Poseidón“).
“Ah, que extraordinaria la vida, ¿no es cierto?”, decía Dubín, apoyando su mano contra el vidrio; (“basta un golpe de puño para romperlo, y recibir el viento de frente. ¡Oh, maremotos, trombas, tsunamis, maelstrones!, también estoy aquí, y soy “el hombre que ríe”).
“Y ella”, dijo juego, con el sonido de un pájaro que yergue sus plumas, y mirando a los desconcertados Schierloh, Axat, Duizeide, Peredo y Raninqueo.
“Entonces, compañeros, ya me marchaba hacia otros lares y recodos”. (“Ah, entonces”, se decía a sí mismo Duizeide, “el tiempo pasado y consecuencia. Nos remite a la panza materna; y después a la cuna, el primer barco”).
“Y por detrás de un árbol”, continuaba Dubín, “apareció la Sonámbula.
“Era otra vez primavera, como aquella vez que era montaña y yo un hombrecito de fuego”, decía Dubín. “O como la vez que se acercó, sonrojando, y me ofreció el cuello por amor.
(Recuerdo que se lo mordí, suavemente, y que me emborraché con su sangre; y que al despertar nos abrazamos por primera vez; y que ella, que era de pocas palabras, me dijo la más linda y volvió a dormirse.
Yo no sé, compañeros, si dormí o permanecí despierto, pero la imagen de su rostro sonriente (Oh, estoy seguro), es lo más hermoso que he visto en esta vida.
¡Inmóvil, en éxtasis, como si hubiese sido yo el hipnotizado!”, decía Dubín, de pronto, como en medio de un revoloteo de palomas, a la vista de Schierloh, Duizeide, Peredo, Axat y Raninqueo, que amagaban, esta vez, a contenerlo.
“Pero, el golpe fue duro, al ver que sonámbula, se levantaba y se vestía, y salía sin mirarme, cuando la noche empezaba a caer sobre el castillo”, dijo luego, cabisbajándose y encorvándose.
“Verla atravesar las rejas, el sendero, e internarse en el bosque, me produjo un terror desconocido. Oh, y qué dolor más grande sufría mi corazón; (“tal si, de pronto, el jinete sin cabeza, hubiérase visto en un espejo”).
“Pero salí tras ella”, decía entonces Dubín, “tras una explosión de humo, y tras desplegar mis alas de murciélago, antes que se hiciera tarde.
Y la busqué entre los árboles, en los bordes del pantano, llamándola en silencio o a los gritos. Y les preguntaba a otros seres si la habían visto, y ninguno me respondía más que con un “Si” deslumbrado.
Yo temía lo peor: que el viejo Helsing hubiera salido de las sombras, y hallado en ella su venganza.
“Ya la noche concluía”, continuaba Dubín, “cuando, cada vez más desesperanzado, la buscaba en los médanos, entrando en los tamariscos, zigzagueando, no hallando más que tábanos dormidos.
Y luego, como una roca desprendida, bajé a la playa; y observé con tristeza el mar. Y una vez miré al Norte, y luego al Sur, con el corazón petrificado. Y, “al fin”, allí estaba, hermosa mía, desplegada por el viento.
Con toda la fuerza acumulada en siglos, corrí hacia ella, cubriendo el cielo con mi capa. Y al llegar me miró, como a un extraño, y me habló en la lengua de los sueños, (“que ni el propio Lovecraft descifraría”).
Y se ajustaba el vestido al cuello, de pronto frágil y tierna; y esperaba (eso creí entender, oh, aguantando el llanto”, decía Dubín, tembloroso, “que el sol apareciera en el horizonte.
(Yo la miraba, y me parecía ver que se hundía en la arena).
Pero la tomé de la mano, y la besé y apreté levemente; y así se despertó, abriendo los ojos sorprendida, sonriéndome al instante, dulce y enamorada.
Ah, compañeros”, nos decía Dubín, acercándose a la mesa y sirviéndose otro vaso de whisky, “¡qué magnífico reencuentro!:
Ella me apretó la mano, y juntos vimos salir el sol. Y corrimos, luego, agarrados, hacia los médanos, por el bosque, hasta arribar al castillo y ocultarnos”.
“Aquí quería morderme, sanguinaria, sedienta de mí como de una orgía. Y yo, compañeros, que en todo momento era corazón galopante y endurecido, me dejé clavar sus largos y filosos colmillos.
Luego, tal si cayera por un risco, hundió sus uñas en mi espalda, y sus ojos se agitaron y se volvieron blancos”, seguía contando Dubín, y les mostraba a Duizeide, Schierloh, Axat, Peredo y Raninqueo, las dos marcas rojas en su cuello.
Después me dejó tirado”, decía, tentado de risa, “como mármol roto en pedazos. Aunque yo la veía, sentada en el sillón, desnuda (Oh, mirando con sus ojos taimados), y me acerqué como un rayo, le mordí el cuello y le chupé la sangre.
Ella se sacudía y gemía en mis brazos, “y me hablaba en la lengua de los sueños”; e hizo un giro y se desembozó, y nuevamente (ah, qué placer más equitativo, compañeros) arremetió en mí su feroz dentellada.
“GONN, GONN, GONN, GONN”, sonaban las campanadas en el comedor, del reloj de Ansonia. “GONN, GONN, GONN”, “Mis compañeros”, decía Dubín, “levantemos los vasos”. “GONN, GONN, GONN”, “Salud, compañeros”, dijo Schierloh. “Y buenaventura”, dijo Raninqueo. “GONN, GONN”, “Que tengan el mejor de los años”, dijo Duizeide. “¡Salud!”, gritó Peredo, (y los vasos, rebosantes de whisky, chocaron entre sí). (“¡PUM, PUM, PUM!”, se escuchaban los latidos, como truenos, de Venturini).
“Dubín en el laberinto” es la quinta parte de un relato mayor donde entre sus personajes, protagonistas y secundarios, aparecen escritores platenses actuales /
Sebastián Pelayo Murray nació el 29 de octubre de 1972 en Buenos Aires / Reside actualmente en La Plata / Escritor / Foto: jmp
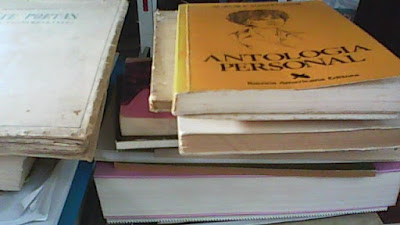

1 comentario:
Muchas gracias, Pallaoro!!!! (de Pelayo Murray)
Publicar un comentario